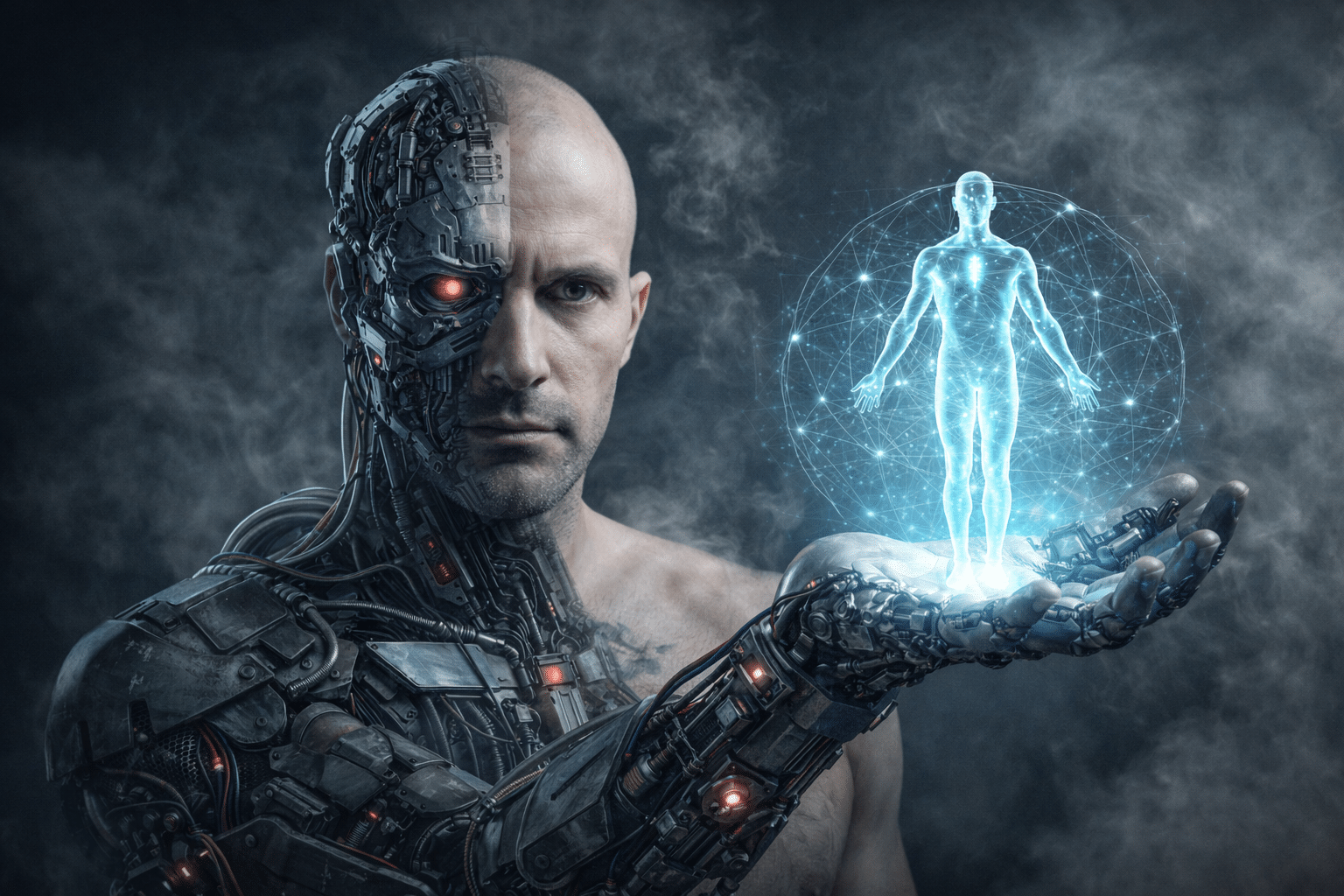Ante la enfermedad y la muerte
Que el Espíritu Santo nos ayude a enfrentar las enfermedades y la muerte con fe y confianza en Él, pero también con responsabilidad personal y solidaridad.
Ver
A nadie nos gusta enfermarnos y siempre nos preocupan los parientes, amigos o conocidos que se enferman. Menos nos gusta la muerte. Siempre la tememos y hacemos hasta lo imposible para que no nos llegue. Sin embargo, la enfermedad y la muerte son realidades que, tarde o temprano, de una forma u otra, son parte de nuestra historia. Por la pandemia del COVID-19, siguen aumentando los enfermos y las defunciones, pues muchos no toman en serio el peligro y no atienden las normas que las autoridades sanitarias nos indican. ¡Hay tantos imprudentes e irresponsables! Además, los grupos de delincuentes no descansan en su ambición de dinero y de poder, y causan destrucción y muerte por todas partes. Han crecido sin familia y sin Dios, o perdieron ya sus raíces religiosas. ¿Cuál es la actitud cristiana ante la enfermedad y la muerte?Pensar
El Concilio Vaticano II, realizado de 1962 a 1965, en su Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, dice: “El máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo. Pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua. Juzga con instinto certero cuando se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo. La semilla de eternidad que en sí lleva, por ser irreductible a la sola materia, se levanta contra la muerte. Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles que sean, no pueden calmar esta ansiedad del hombre: la prórroga de la longevidad que hoy proporciona la biología no puede satisfacer ese deseo del más allá que surge ineluctablemente del corazón humano. Te puede interesar: El mensaje de fe de un Obispo que perdió a tres familiares por COVID-19 Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, aleccionada por la Revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre. La fe cristiana enseña que la muerte corporal, que entró en la historia a consecuencia del pecado, será vencida cuando el omnipotente y misericordioso Salvador restituya al hombre en la salvación perdida por el pecado. Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a Él con la total plenitud de su ser en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina. Ha sido Cristo resucitado el que ha ganado esta victoria para el hombre, liberándolo de la muerte con su propia muerte. Para todo hombre que reflexione, la fe, apoyada en sólidos argumentos, responde satisfactoriamente al interrogante angustioso sobre el destino futuro del hombre y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de una comunión con nuestros mismos queridos hermanos arrebatados por la muerte, dándonos la esperanza de que poseen ya en Dios la vida verdadera” (No. 18). “¡Esta es nuestra fe! ¡Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor!”, como dice una aclamación de la liturgia. En efecto, nuestra fe nos ayuda a enfrentar con mayor madurez la enfermedad y la muerte. Ante la enfermedad, hay que cuidarnos en la medida de lo posible; acudir al médico y tomar la medicina oportuna, homeópata o alópata. Pero también orar confiada e insistentemente a nuestro Padre Dios, con la mediación de Jesucristo, apoyados por la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen María y de los Santos, para que, si es su voluntad, nos conceda la salud. Hay que decirle: “Señor, si quieres, puedes curarme” (Mt 8,2). O también: “Señor, mi servidor está acostado en casa con parálisis y terribles sufrimientos” (Mt 8,6); o con la versión de Juan: “Señor, baja antes de que se muera mi niño” (Jn 4,49). O “Hijo de David, ten piedad de nosotros” (Mt 9,27). Y tantas otras plegarias que salgan de nuestro corazón, con fe y confianza, como hizo aquella mujer enferma que, con sólo tocar el manto de Jesús, quedó curada (cf Lc 8,43-44; Mc 6,56), siempre dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, como nos enseñó Jesús: “Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo” (Mt 6,10). Pero también ofrecer nuestros dolores por la salvación de los demás, como dice San Pablo: “Ahora me alegro de mis padecimientos por ustedes, pues así voy completando lo que falta a los sufrimientos de Cristo en mi cuerpo por el bien de su Cuerpo, que es la Iglesia” (Col 1,24). Así, unidos a Cristo, colaboramos con El en la redención de la humanidad. Te puede interesar: La perenne normalidad eucarística Ante el temor y la angustia por la muerte, propia o de nuestros seres queridos, hay que orar como Jesús en el Huerto de los Olivos: “¡Padre, si quieres, aparta de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya!” (Lc 22,42). Y ponernos en sus brazos misericordiosos, como decía Jesús al expirar: “¡Padre, en tus manos entrego mi espíritu!” (Lc 23,46). Saber llorar, sin vergüenza, como Jesús ante la muerte de su amigo Lázaro (cf Jn 11,35). Pero siempre fiados en su promesa: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, jamás morirá” (Jn 11,25-26). “Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él” (Jn 6,54-56). Se necesita mucha madurez, sobre todo cuando se tienen responsabilidades pendientes, para poder decir como Pablo: “Porque Cristo es para mí la razón de vivir, morir es una ganancia. Pero si seguir viviendo en este mundo me significa un trabajo fecundo, entonces no sabría qué elegir. Me siento atraído por ambas cosas: por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que sin duda es mucho mejor, y, por otro, quiero quedarme en este mundo, ya que sería más necesario para ustedes” (Filip 1,21-24). Ojalá pudiéramos decir igualmente como el Apóstol: “El momento de mi partida es inminente. He peleado el buen combate, he concluido la carrera, he conservado la fe. Sólo me queda recibir la corona de los justos que el Señor, el justo juez, me concederá en el día final, y no sólo a mí, sino también a todos los que esperan con amor su manifestación” (2 Tim 4,6-8). Esta es una gracia que no merecemos, pero que podemos pedir, cuando prevemos nuestro fin en este mundo.Actuar
Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a enfrentar las enfermedades y la muerte como nos enseña la Palabra de Dios: con fe y confianza en El, pero también con responsabilidad personal y con solidaridad hacia los demás. *Mons. Felipe Arizmendi Esquivel es Obispo Emérito de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Los textos de nuestra sección de opinión son responsabilidad del autor y no necesariamente representan el punto de vista de Desde la fe. ¿Ya conoces nuestra revista semanal? Al adquirir un ejemplar o suscribirte nos ayudas a continuar nuestra labor evangelizadora en este periodo de crisis. Visita revista.desdelafe.mx o envía un WhatsApp al +52 55-7347-0775Ver
A nadie nos gusta enfermarnos y siempre nos preocupan los parientes, amigos o conocidos que se enferman. Menos nos gusta la muerte. Siempre la tememos y hacemos hasta lo imposible para que no nos llegue. Sin embargo, la enfermedad y la muerte son realidades que, tarde o temprano, de una forma u otra, son parte de nuestra historia.
Por la pandemia del COVID-19, siguen aumentando los enfermos y las defunciones, pues muchos no toman en serio el peligro y no atienden las normas que las autoridades sanitarias nos indican. ¡Hay tantos imprudentes e irresponsables! Además, los grupos de delincuentes no descansan en su ambición de dinero y de poder, y causan destrucción y muerte por todas partes. Han crecido sin familia y sin Dios, o perdieron ya sus raíces religiosas.
¿Cuál es la actitud cristiana ante la enfermedad y la muerte?
Pensar
El Concilio Vaticano II, realizado de 1962 a 1965, en su Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, dice: “El máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo. Pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua. Juzga con instinto certero cuando se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo. La semilla de eternidad que en sí lleva, por ser irreductible a la sola materia, se levanta contra la muerte. Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles que sean, no pueden calmar esta ansiedad del hombre: la prórroga de la longevidad que hoy proporciona la biología no puede satisfacer ese deseo del más allá que surge ineluctablemente del corazón humano.
Te puede interesar: El mensaje de fe de un Obispo que perdió a tres familiares por COVID-19
Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, aleccionada por la Revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre. La fe cristiana enseña que la muerte corporal, que entró en la historia a consecuencia del pecado, será vencida cuando el omnipotente y misericordioso Salvador restituya al hombre en la salvación perdida por el pecado. Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a Él con la total plenitud de su ser en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina. Ha sido Cristo resucitado el que ha ganado esta victoria para el hombre, liberándolo de la muerte con su propia muerte. Para todo hombre que reflexione, la fe, apoyada en sólidos argumentos, responde satisfactoriamente al interrogante angustioso sobre el destino futuro del hombre y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de una comunión con nuestros mismos queridos hermanos arrebatados por la muerte, dándonos la esperanza de que poseen ya en Dios la vida verdadera” (No. 18).
“¡Esta es nuestra fe! ¡Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor!”, como dice una aclamación de la liturgia. En efecto, nuestra fe nos ayuda a enfrentar con mayor madurez la enfermedad y la muerte.
Ante la enfermedad, hay que cuidarnos en la medida de lo posible; acudir al médico y tomar la medicina oportuna, homeópata o alópata. Pero también orar confiada e insistentemente a nuestro Padre Dios, con la mediación de Jesucristo, apoyados por la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen María y de los Santos, para que, si es su voluntad, nos conceda la salud. Hay que decirle: “Señor, si quieres, puedes curarme” (Mt 8,2). O también: “Señor, mi servidor está acostado en casa con parálisis y terribles sufrimientos” (Mt 8,6); o con la versión de Juan: “Señor, baja antes de que se muera mi niño” (Jn 4,49). O “Hijo de David, ten piedad de nosotros” (Mt 9,27). Y tantas otras plegarias que salgan de nuestro corazón, con fe y confianza, como hizo aquella mujer enferma que, con sólo tocar el manto de Jesús, quedó curada (cf Lc 8,43-44; Mc 6,56), siempre dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, como nos enseñó Jesús: “Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo” (Mt 6,10). Pero también ofrecer nuestros dolores por la salvación de los demás, como dice San Pablo: “Ahora me alegro de mis padecimientos por ustedes, pues así voy completando lo que falta a los sufrimientos de Cristo en mi cuerpo por el bien de su Cuerpo, que es la Iglesia” (Col 1,24). Así, unidos a Cristo, colaboramos con El en la redención de la humanidad.
Te puede interesar: La perenne normalidad eucarística
Ante el temor y la angustia por la muerte, propia o de nuestros seres queridos, hay que orar como Jesús en el Huerto de los Olivos: “¡Padre, si quieres, aparta de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya!” (Lc 22,42). Y ponernos en sus brazos misericordiosos, como decía Jesús al expirar: “¡Padre, en tus manos entrego mi espíritu!” (Lc 23,46). Saber llorar, sin vergüenza, como Jesús ante la muerte de su amigo Lázaro (cf Jn 11,35). Pero siempre fiados en su promesa: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, jamás morirá” (Jn 11,25-26). “Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él” (Jn 6,54-56).
Se necesita mucha madurez, sobre todo cuando se tienen responsabilidades pendientes, para poder decir como Pablo: “Porque Cristo es para mí la razón de vivir, morir es una ganancia. Pero si seguir viviendo en este mundo me significa un trabajo fecundo, entonces no sabría qué elegir. Me siento atraído por ambas cosas: por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que sin duda es mucho mejor, y, por otro, quiero quedarme en este mundo, ya que sería más necesario para ustedes” (Filip 1,21-24). Ojalá pudiéramos decir igualmente como el Apóstol: “El momento de mi partida es inminente. He peleado el buen combate, he concluido la carrera, he conservado la fe. Sólo me queda recibir la corona de los justos que el Señor, el justo juez, me concederá en el día final, y no sólo a mí, sino también a todos los que esperan con amor su manifestación” (2 Tim 4,6-8). Esta es una gracia que no merecemos, pero que podemos pedir, cuando prevemos nuestro fin en este mundo.
Actuar
Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a enfrentar las enfermedades y la muerte como nos enseña la Palabra de Dios: con fe y confianza en El, pero también con responsabilidad personal y con solidaridad hacia los demás.
*Mons. Felipe Arizmendi Esquivel es Obispo Emérito de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.
Los textos de nuestra sección de opinión son responsabilidad del autor y no necesariamente representan el punto de vista de Desde la fe.
¿Ya conoces nuestra revista semanal? Al adquirir un ejemplar o suscribirte nos ayudas a continuar nuestra labor evangelizadora en este periodo de crisis. Visita revista.desdelafe.mx o envía un WhatsApp al +52 55-7347-0775