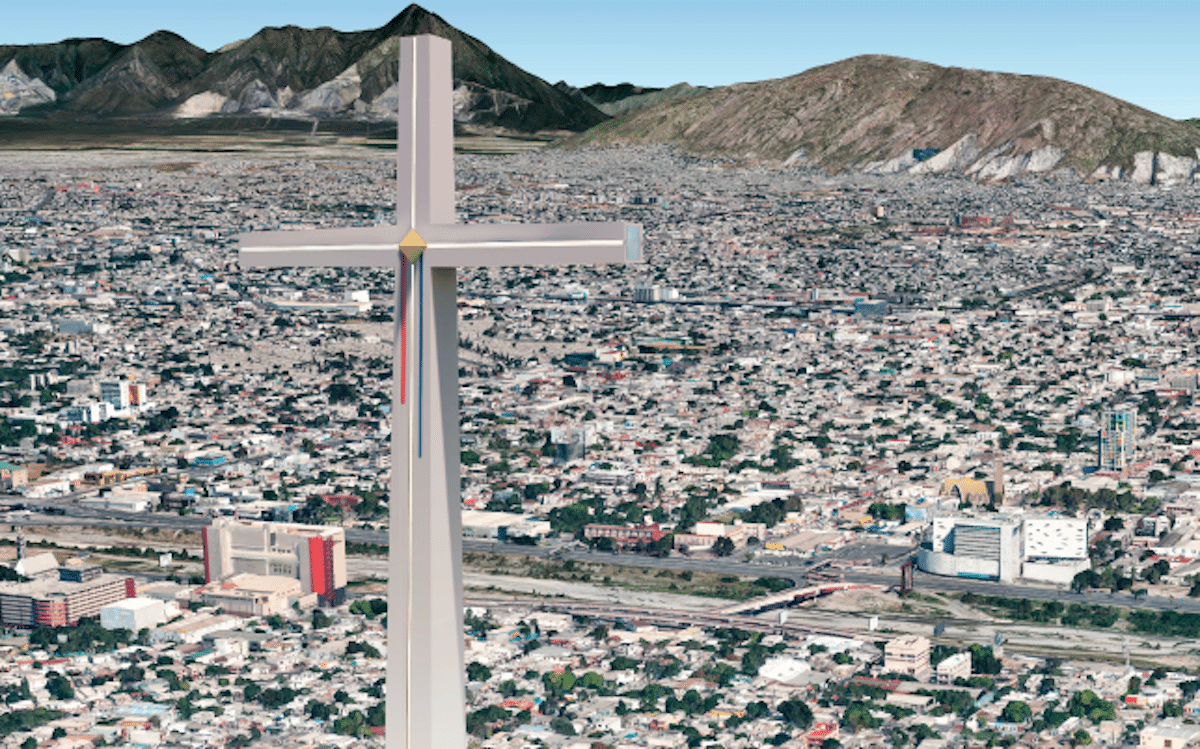Homilía del Arzobispo Aguiar en el Domingo XXII del Tiempo Ordinario
"Debemos ofrecer nuestra persona para que demos testimonio confiable, creíble, firme y constante, de la presencia del amor y de la misericordia de Dios Padre en el mundo".
“Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; fuiste más fuerte que yo y me venciste” (Jer 20,7).
La seducción es un movimiento que se desarrolla en nuestro interior ante una relación o un interés que descubro y me atrae fuertemente, casi siempre experimentada de manera invencible. Tratándose de una seducción no pecaminosa, sino al contrario, de una atracción hacia algo claramente positivo, como le sucedió al Profeta Jeremías, la decisión para aceptar y asumir la atracción suele ser rápida y sin muchas consideraciones previas. Sin embargo al paso del tiempo, las circunstancias adversas, que no habían sido consideradas, pueden romper el compromiso o entrar en un proceso de tensión, de interrogantes, e incluso de rebeldías a veces reprimidas y otras abiertamente manifestadas.
Adentrándonos en el proceso del Profeta Jeremías, quien al realizar su misión profética, sufrió frustaciones, escarnios, insultos, tormentos, y tentativas de muerte. Sin embargo, una y otra vez experimentaba la mano de Dios para salir adelante y librarse de tantas adversidades.
Por eso es consolador y ejemplar su testimonio al afirmar: “había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos; yo me esforzaba por contenerlo y no podía”. Sin duda era la fuerza del Espíritu Divino que lo acompañó hasta el final de su vida, y lo mantuvo fiel en su misión. Es conveniente examinar nuestra vida y preguntarnos, ¿cuál ha sido mi experiencia cuando he decidido responder a la voluntad de Dios?
En el Evangelio de hoy, Pedro trata de disuadir la decisión de Jesús de subir a Jerusalén, al saber, que padecería mucho y sería condenado a muerte. Jesús responde duramente, a quien acababa de encomendarle la continuidad de su misión y de haberle constituido la cabeza de la comunidad de los discípulos: “Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: “¡Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres!”.
El discípulo de Cristo debe aprender a pensar y discernir lo que Dios quiere, y dejar de lado, lo que impide cumplir su vocación y misión, a pesar de los muchos atractivos que ofrece el mundo, y que según la lógica humana debiera preferirlos. Por eso, Jesús continúa aclarando: “El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí, la encontrará”. Este es el criterio fundamental para todos los que aceptamos ser discípulos de Jesucristo, y miembros de su Iglesia.
Jesús termina lanzando un cuestionamiento que sin duda alguna dejó huella en sus discípulos: “¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla?” Los discípulos tuvieron la experiencia privilegiada de verificar que Jesús, padeciendo y sufriendo injustamente una muerte y muerte de cruz, recuperó la vida. Dios, su Padre, lo resucitó de la muerte, y con ese contundente acontecimiento confirmó sus palabras: el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí, la encontrará.
Ciertamente es una afirmación que conlleva un cuestionamiento desafiante para todo ser humano. Sin embargo, éste es el camino cristiano: hay que dar la vida por la proclamación del Reino de Dios, anunciando y explicando el plan de Dios para la humanidad, y expresando con nuestro testimonio, que nuestra prioridad es hacer presente a Jesucristo en el mundo de hoy, particularmente mediante la misericordia y el amor en nuestros diversos contextos de vida.
En este sentido, la advertencia de San Pablo es un criterio fundamental para desarrollar la espiritualidad del discípulo de Cristo: “No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto”.
A veces consideramos que a Dios lo agradamos con la participación en la vida cultual, asistiendo a misa los domingos y fiestas de guardar, cumpliendo los mandamientos de la Ley de Dios, y practicando las devociones según nuestras tradiciones familiares o de la comunidad parroquial y haciendo algunos actos de caridad. Sin duda, estas prácticas religiosas tienen su importancia, ya que todas ellas son los medios para que todo fiel cristiano, descubra su vocación, alimente y fortalezca su espíritu; pero la finalidad de toda práctica y devoción religiosa es la expresada por San Pablo: “los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto”.
En efecto, debemos ofrecer nuestra persona para que demos testimonio confiable, creíble, firme y constante, de la presencia del amor y de la misericordia de Dios Padre en el mundo; así tendremos la experiencia manifestada por el Profeta Jeremías, así lo expresa la vida apostólica de San Pablo, y desde luego, de forma admirable la vida de Jesús, quien con la autoridad moral de su generosa entrega exige diciendo: “El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga.”
Vale la pena hacer nuestra la experiencia vivida por Jeremías: “Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; fuiste más fuerte que yo y me venciste”. Así se cumplirá en nosotros la promesa de Jesús: el que pierda su vida por mí, la encontrará”.
Esta experiencia del discípulo de Jesús, según la lógica humana es muy difícil realizarla, solo es posible desarrollando nuestra fe y recibiendo la fuerza del Espíritu Santo. Jesús lo sabe, y por eso, dejó su presencia Eucarística como alimento, y en ella, debemos renovar nuestro sí al Maestro, atendiendo a su Palabra, orando para afrontar las adversidades, y ayudándonos, como comunidad de discípulos de Cristo, como Iglesia para testimoniar, que Cristo Vive en medio de nosotros.
Nuestra Madre, María de Guadalupe, ha venido a nuestras tierras para mostrarnos a su Hijo, y acompañarnos en el camino de nuestra respuesta. Pongámos en sus manos nuestras necesidades personales, de nuestra familia y de nuestra sociedad.
Señora y Madre nuestra, María de Guadalupe, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, ayúdanos a expresar nuestra solidaridad de forma creativa para hacer frente a las consecuencias de esta pandemia mundial, haznos valientes para acometer los cambios que se necesitan en busca del bien común.
Acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que, con un espíritu fraterno y solidario, salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria.
Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio, y la constancia en la oración.
Nos encomendamos a Ti, que siempre has acompañado nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. ¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen, María de Guadalupe! Amén.
¿Ya conoces nuestra revista semanal? Al adquirir un ejemplar o suscribirte nos ayudas a continuar nuestra labor evangelizadora en este periodo de crisis. Visita revista.desdelafe.mx o envía un WhatsApp al +52 55-7347-0775