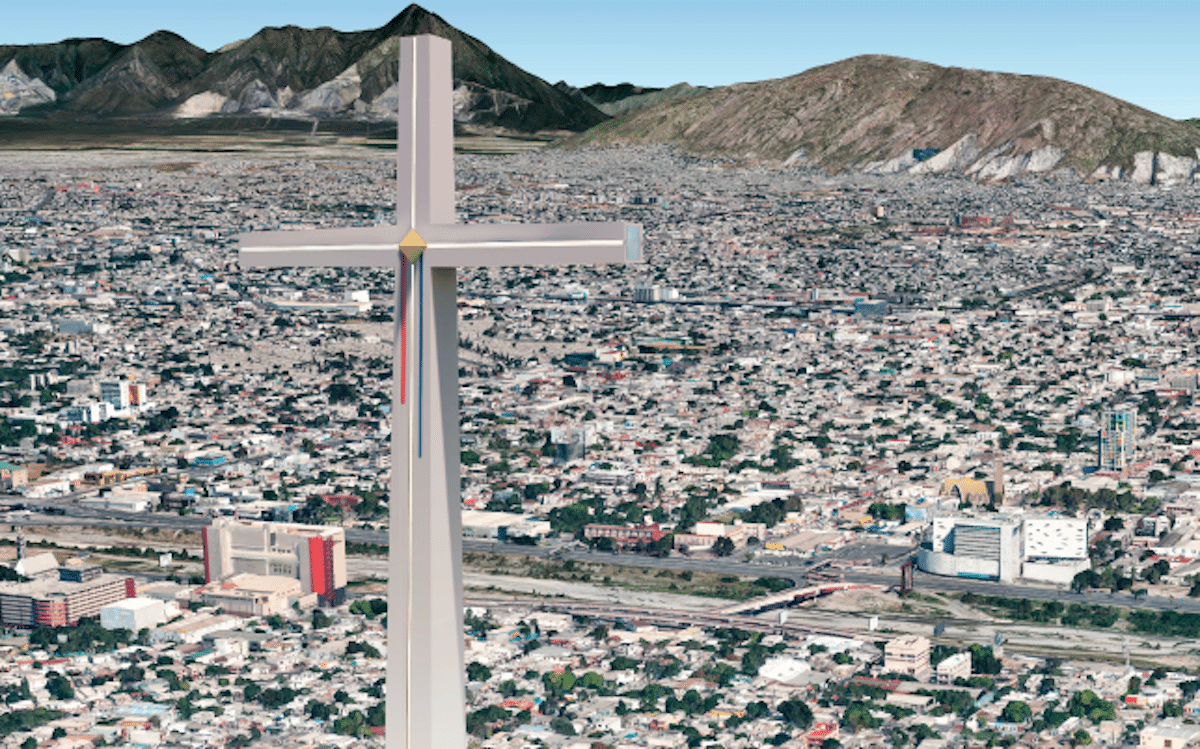Una vez en prisión, todos lo abandonaron, salvo el Amigo más fiel
“Actualmente tengo una nueva familia, ¡soy el hombre más rico del mundo!"
“Cegado por la ira, compré un arma 9 mm. La descargué sobre los dos hombres, pero dejé una bala para mí. Me apunté a la sien y accioné el gatillo; sin embargo, la pistola se atascó. Era imposible que una Pietro Beretta de ese calibre fallara. ¿Qué fue lo que pasó? Lo sabría al tiempo: fue mi Señor Jesús quien puso su dedito ahí para que la bala no saliera”, platica el “Colillas”, apodo que recibiría tiempo después en la Penitenciaría varonil de Santa Martha Acatitla.
Puedes leer: El Padre Trampitas: el cura que bautizó a mil presos en las Islas Marías
En 1993, a sus poco más de 40 años, era un hombre de éxito, habitante de la Colonia del Valle. Su entonces esposa, Clara Inés, era originaria de Medellín (Colombia), y con ella tenía una hija, quien a sus 17 años tenía la firme idea de estudiar Medicina y especializarse en Pediatría. Si algo amaba él en el mundo, era a su esposa y a su hija.
Como ingeniero en sistemas, con una maestría en Alemania, había echado a andar una empresa que les daba para vivir bastante bien. Y como políglota -dominaba el italiano, el inglés, el alemán y el francés- se le facilitaba tratar con los clientes. “¿En cuanto a Dios? -dice-. Sí creía en él, pero a veces con cierto escepticismo”.
La abominable desgracia
“Algún día me preguntaron -platica el “Colillas”- cuál había sido el momento más feliz de mi vida. De inmediato respondí que cuando nació mi hija. Enseguida me preguntaron cuál había sido el más triste. Contesté que el día en que fui a reconocer su cuerpo, que un investigador privado había hallado tirado en el Bordo de Xochiaca. Dos policías judiciales habían tratado a mi niña con una brutalidad inconcebible.
Dominado por el odio -confiesa-, ya no le importó más nada. Vendió negocios, también una de sus casas y cosas más con tal de pagar investigadores privados, “soplones” y costear todo lo que fuera necesario para descubrir quién lo había hecho. Cuando se comprobó quienes habían sido, fue en busca de ellos, los encontró juntos e hizo lo que llevaba en mente, dispararles; salvo lo del suicidio, porque el arma inexplicablemente falló al final.
“Fui remitido al Reclusorio Norte. Cuatro años después fui sentenciado a 48 años de prisión y me trasladaron al Penal de Santa Martha Acatitla. Al llegar ahí, perdí lo último que me quedaba: el nombre y el apellido, y comencé a ser el “Colillas”.
El penal, un infierno para el “Colillas”
Cuenta que en los 26 años que estuvo en reclusión, recibió sólo tres visitas. “La primera fue de mi esposa, quien llegó con su abogado para que le firmara el divorcio; le cedí también la casa de la Del Valle. La segunda visita fue la de mi hermano mayor, quien acudió a informarme que mi madre había muerto por la pena de tener un hijo asesino; me escupió y se fue. La tercera, la de mi tío Antonio, quien me prometió que la siguiente vez me llevaría un pollo rostizado, el cual me quedé esperando”.
Como no volvió a tener visitas, y se había vuelto adicto al tabaco, los días en que los otros internos recibían a sus familiares y les llevaban cigarros, él se ponía a recoger las colillas que quedaban tras las pláticas, y por esa razón pronto fue apodado así: el “Colillas”.
Pero además de recibir el abandono de los suyos, en Santa Martha vivió años de una pesadilla que parecía no tener final. Si hoy tiene dañada la dentadura, fue por tantas peleas, con internos y hasta con el personal, asegura; tuvo que acostumbrarse a ellas, después de que jamás se había peleado.
Pero así de difícil es la vida en reclusorios -señala-: levantarse a las cinco de la mañana, hacer la fajina, agua fría, aprender a caminar de espaldas a la pared y a dormir con los ojos abiertos, y muy frecuentemente aguantar hambres, asegura.
“Así que invariablemente yo asistía a los cultos cuando llegaban los hermanos de algunas religiones. Yo estaba enojado con Dios, y si me acordaba de Él era sólo para blasfemar; pero acudía porque cuando los hermanos iban llevaban tortas, que uno se podía comer o guardar”.
El día en que el “Colillas” encontró a Jesús
Llevaba ya 18 años de reclusión, cuando se halló en el patio a un compañero apodado el “Mazapán”, que había sido sicario y jamás había aprendió a leer, pero traía un libro en la mano. “‘Colillitas’ -le dijo el ‘Mazapán’-, tú que sabes leer, léeme un poquito de este libro’”. Cuando él tomó el libro, vio que era la Biblia.
“Lo abrí en una página cualquiera -refiere el ‘Colillas’- y me encontré con Ezequiel 36,26: ‘Yo te quitaré tu corazón de piedra y te daré uno de carne’. Me dolió mucho leer eso y cerré la Biblia. La abrí de nuevo, pero más adelante para no hallarme con lo mismo. Y me encontré con el pasaje más hermoso de todos los pasajes: Juan 3,16: ‘Por eso amó Dios tanto al mundo que mandó a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en Él cree sea salvo y no se pierda’. ¡Fue un golpe de gancho al corazón!”.
“Me di cuenta de que Jesús había muerto por mí, por ti, por el “Mazapán”, por todos. Supe que Él había impedido mi suicidio; que yo había llegado hasta ahí para conocerlo. Me hinqué y le dije a mi Señor Jesús: ‘¡Perdóname!’. Sentí su abrazo, y realmente también sentí que me decía: ‘No te preocupes, flaquito, todo va a estar bien’”.
El “Colillas” comenzó a participar de la Santa Misa, y asegura que comulgar es el mejor banquete que hasta hoy tiene, más que aquellas tortas, más que el pollo rostizado que tanto deseó saborear, más que el mejor platillo que hoy pudiera encontrar.
El “Colillas” rumbo a la libertad
Al año siguiente, el “Colillas” fue trasladado al Módulo Diamante -una zona dentro de la prisión para internos con condenas prolongadas-, donde pudo leer la Biblia desde la primera palabra del Génesis hasta el último “amén” del Apocalipsis, dice.
Durante su periodo en la cárcel también pudo dar clases de inglés a otros internos y entrar al centro de cómputo donde aprendió sobre software y computadoras. Con su trabajo logró una reducción de condena.
“Así -platica-, después 26 años, 9 meses, 14 días y 17 horas preso, finalmente un día quedé en libertad. Casi todo lo que gané con las clases de inglés fue para pagar la multa que exige la ley. Salí el 14 de marzo del 2020 (en plena pandemia), a las 3:24 de la madrugada, con 914 pesos en el bolsillo para hacerle frente a un mundo totalmente distinto al que había dejado, pero que no me daba ningún miedo”.
La ganancia se le fue pronto en cafés, tamales, alguna ropa de paca, una ducha de agua caliente en un baño público, un corte en la peluquería, un juego de desarmadores usados, guantes, unos discos para grabar algo de software y un antivirus. Comenzó a ofrecer sus servicios de reparación de computadoras, pero con poco éxito.
“Algunos días me la pasaba sin comer, otros comía en los comedores comunitarios que dispusieron en iglesias por la pandemia. Uno de esos días conocí a Juan Manuel, quien me invitó a asistir a otro comedor comunitario los sábados y domingos. Platicamos, nos caímos bien, me pidió que le arreglara una computadora, y luego de un tiempo también me pidió participar en el reparto de alimentos”.
El “Colillas” se volvió un visitante asiduo de ese comedor operado por un equipo de voluntarios de la Fundación Lázaro, un hogar para personas en condiciones de exclusión social, que entonces iba a empezar a funcionar. “Se hicieron mis amigos y les conté parte de mi historia “!Tú te quedas!”, me dijeron un día. “¿Cómo?”, respondí. “Que tú ya te quedas a vivir aquí”. Y me convertí en el primer residente de “Lázaro”.
“Actualmente tengo una cama con cobijas -refiere el ‘Colillas’ finalmente- un cuarto y una nueva familia que me tiene toda la confianza. ¡Soy el hombre más rico del mundo! Hoy sé que el amor de Dios no es sólo de palabra, sino de hechos. Sé que Jesús no es sólo mi salvador, sino también mi patrón, mi jefe; pero sobre todo mi gran amigo”.