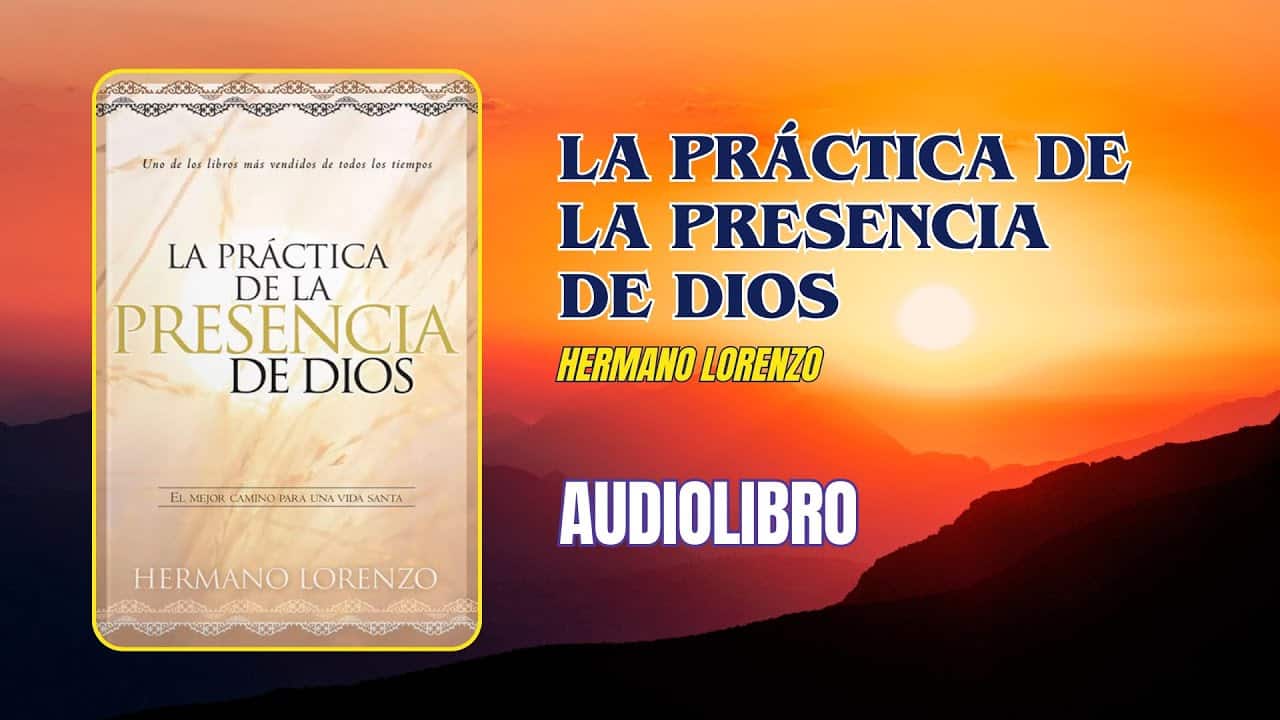San Bernardo de Claraval
San Bernardo de Claraval fue, quizá, el hombre más influyente de su tiempo. A su monasterio acudían en procesión todo tipo de personas en busca de una palabra sabia.
San Bernardo de Claraval (1090-1153) fue, quizá, el hombre más influyente de su tiempo. A su monasterio acudían en procesión papas, obispos, señores feudales y simples vasallos en busca de una palabra sabia o de un consejo prudente.
Una vez, antes de entrar en el Cónclave, un grupo de cardenales se puso a discutir acerca de cuál era la persona que debían elegir como sucesor de Pedro. Había, sobre todos los otros, tres candidatos: uno era famoso por su santidad; otro, por su elevada erudición, y el último por su gran sentido práctico. Sin vacilar, habló así uno de los electores:
«Es inútil titubear más, pues nuestro caso está ya considerado en la carta número 24 del Doctor Melifluo (así es como la tradición ha llamado San Bernardo). Basta aplicarla y todo saldrá a las mil maravillas. ¿Que el primer candidato es santo? Pues bien, oret pro nobis: que diga algún padrenuestro por nosotros, pecadores. ¿Es docto el segundo? Nos alegramos mucho: doceat nos, que nos enseñe y escriba cualquier libro para nuestra edificación. ¿Es prudente el tercero? Iste regat nos: que éste sea el que nos gobierne y sea designado Papa».
Pocos hombres se atrevieron como San Bernardo a hablar con tanta claridad y franqueza aun a los hombres más poderosos. Escribió a un príncipe de su tiempo: «No temo para ti hierro ni veneno, sino el orgullo del poder». Y al rey de Francia, que acababa de nombrar capitán de su ejército al superior de un convento: «¿Qué pasará ahora? ¿El nuevo senescal celebrará la Misa con yelmo, coraza y perneras de hierro, o conducirá a las tropas con sotana y estola?».
Sus cartas viajaban por todos los caminos de Europa, y aunque de ella sólo se conservan unas 500 –que son, aproximadamente, las que componen su epistolario ofical-, se sospecha que debió haber escrito muchas más. Por supuesto, no todas eran agrias, como es la que comentaremos a continuación. Se trata de una epístola en la que nuestro santo amonesta al Papa Eugenio III por su vida tan llena de ajetreo y de compromisos.
El Pontífice estaba abrumadísimo a causa del trabajo que se había echado a sus espaldas, y ya su rostro dejaba ver las marcas de la enfermedad: «¿Acaso debo alabarte cuando entregas toda tu vida y tu experiencia a la acción, sin reservar espacio alguno para la reflexión? En eso no te alabo. Ni creo que te alabe nadie que conozca las palabras de Salomón: Quien limita su actividad, alcanzará sabiduría» (Eclesiástico 38, 25).
Para San Bernardo, el hiperactivismo es destructor si no va seguido (o precedido) de un periodo de meditación. Ir, venir, correr y regresar son cosas que no sirven de nada si no se sabe, al mismo tiempo, cuál es la meta que se desea alcanzar. Continúa la carta:
«Si todos los hombres tienen derecho a ti, sé también un hombre con derecho a ti mismo. ¿Por cuánto tiempo seguirás prestando atención a todos, menos a ti mismo? ¿Acaso eres para ti mismo un extraño? Y si eres un extraño para ti mismo, ¿no serás un extraño para los demás? En efecto, quien se porta mal consigo mismo, ¿cómo puede ser bueno?».
San Bernardo no aboga por el egoísmo, sino por el cuidado de sí: por que el tiempo que pasamos con los demás no devore ni elimine el tiempo que nos debemos a nosotros mismos. Sin embargo, para no dar pie a falsas interpretaciones, aclara de inmediato: «Acuérdate, pues, no digo siempre, ni digo a menudo, sino de vez en cuando, de cuidar de ti mismo. Muéstrate también disponible para contigo mismo, al igual que lo estás para con todos los demás, o, por lo menos, después de estar con todos los demás».
Para demostrar que existe la necesidad de tener tiempo para uno mismo, cita el salmo 46, en el que se lee: Tomaos tiempo y ved que yo soy Dios (v. 4). Si Dios instituyó un día de descaso obligatorio a la semana, fue con el objeto de que el trajín de los días no nos impidiera pensar en Él y hubiera, así, un tiempo para tener tiempo.
Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia de no tener nunca tiempo? Lo dice el santo más adelante: «Temo que a ti, tan absorbido por tus numerosas ocupaciones, ya no veas la salida, y ello te haga endurecer tu rostro… Por eso, es mucho más inteligente que de cuando en cuando te sustraigas a tus ocupaciones, a que ellas te arrastren a ti y te lleven poco a poco adonde no quieres ir: al punto donde el corazón se endurece».
Rostro duro, corazón de piedra, insensibilidad crónica: he aquí los síntomas de la enfermedad de los hombres apresurados según el diagnóstico de un doctor de la Iglesia medieval. ¿Estarán de acuerdo con él los modernos psicólogos? ¡Claro que sí! Y hasta hablan de burnout para referirse a ese malestar del alma que finalmente experimentan los que, por estar siempre ayudando a los otros, han olvidado la necesidad de ayudarse a sí mismos.
En un libro de verdad interesante (Ayudar sin quemarse), el psicólogo italiano Luciano Sandrin cuenta la historia de una mujer que no vivía más que para sus enfermos, a los cuales visitaba y bañaba todos los días (era una voluntaria abnegadísima). Cuando sus amigas la invitaban a salir, ella siempre alegaba no tener tiempo, y cuando sus hijos le pedían que fuera con ellos a alguna kermés escolar, ella se disculpaba por no poder acompañarlos. Todo el tiempo lo ocupaba la mujer en estar con sus viejecitos, como los llamaba. Con el resultado de que, al final, terminó odiándolos, porque se dio cuenta de que le estaban, literalmente, robando la vida. «¡Sólo piden y nada dan! ¿Quién me manda a mí estar atendiendo a unas ancianas escleróticas que sólo piensan en morirse? ¡Que se vayan al diablo!», terminó diciendo desesperada la mujer. ¿Qué había sucedido? Lo que ya sabemos.
«Temo que a ti, tan absorbido por tus numerosas ocupaciones, ya no veas la salida, y ello te haga endurecer tu rostro»…. ¿Tenía razón San Bernardo, o no? Júzguelo el lector.
El P. Juan Jesús Priego es vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.
Los textos de nuestra sección de opinión son responsabilidad del autor y no necesariamente representan el punto de vista de Desde la fe.
¿Ya conoces nuestra revista semanal? Al adquirir un ejemplar o suscribirte nos ayudas a continuar nuestra labor evangelizadora en este periodo de crisis. Visita revista.desdelafe.mx o envía un WhatsApp al +52 55-7347-0775