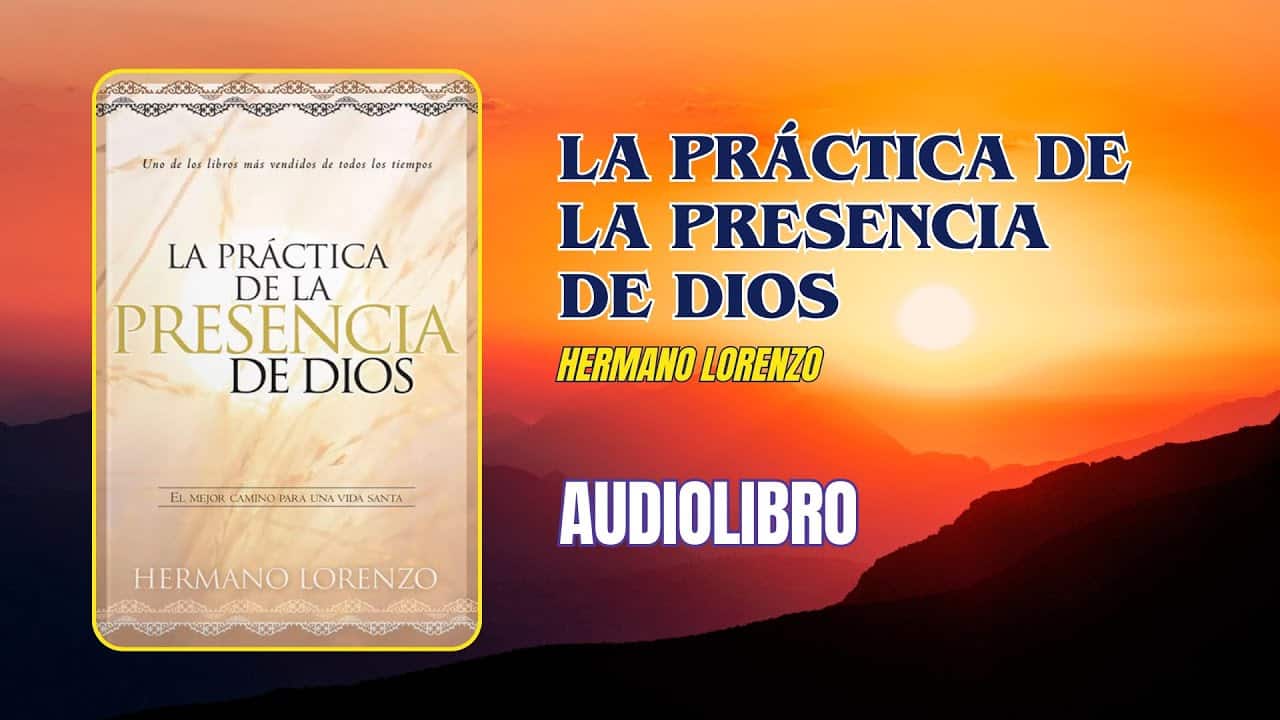Los consejos del padre Nieremberg
Para el padre Nieremberg la primera penitencia, la penitencia que está sobre toda otra penitencia, consiste en evitar ser una carga molesta para los demás.
Un gran señor de la corte de Madrid se dirigió una vez al padre Juan Eusebio Nieremberg (1595-1658) -erudito jesuita, autor de innumerables obras espirituales, traductor de la Imitación de Cristo al castellano- para preguntarle…, ejem, cuál era la penitencia agradable a Dios más apropiada a su condición de noble. Sí, de noble, porque en efecto lo era. Cuando menos de apellido, si no de otra cosa.
El padre Nieremberg, que era un religioso estimado por su sabiduría y su gran austeridad de vida (quizá no esté por demás decir que don Marcelino Menéndez y Pelayo [1856-1912] lo colocó entre los cinco mejores prosistas del siglo XVII español), sin hacerse rogar, tomó la pluma y escribió una larga carta a modo de respuesta en un tono que nuestro presuntuoso inquisidor ni siquiera se esperaba. La carta empezaba así:
«Alabo la devoción de vuestra señoría que desea saber en qué cosa podría hacer penitencia por amor de Dios. Si el deseo es bueno, empero la ignorancia es grande; y me hace sonreír un poco su pregunta y el hecho de que no sepa en qué cosa hacer penitencia, porque no solamente puede, sino que debe hacerla en cada una de sus acciones. De hecho, vuestra señoría hace siempre lo que le acomoda, pues es común de los grandes señores el ser prepotentes».
¡Caray, qué modo de decir las cosas! ¿Y cómo sabía el Padre Nieremberg que es común de los grandes señores el ser prepotentes? ¿Quién se lo dijo? ¿Qué pajarillo se lo reveló? ¡Y cuál no sería el rostro de nuestro noble al llegar a este punto de la carta! Me imagino que perdió el color y hasta se le demudó el semblante. Pero el padre Nierembreg continuó, impasible:
«El que es prepotente suele ser impaciente y fastidioso y pesado, y en un modo o en otro impone mil sufrimientos a quien le está cercano».
La diagnosis, es decir, la evaluación de los signos, está hecha; ahora viene el remedio: «Los silicios, las disciplinas, la cama dura son ejercicios santísimos, pero son dejados a la libre voluntad de cada uno, de tal manera que no se peca si no se recurre a ellos. Pero quien no se cuida del exceso de los caprichos superfluos, ése peca habitualmente». Y concluye así el venerable jesuita: «¿De veras quiere vuestra señoría hacer penitencia? Pues huya de sus caprichos y aborrézcalos porque son la cosa más desagradable a Dios»…
¡Señores míos, qué carta más actual! Confieso que, mientras la leía, esperaba ver caer como un torrente cien mil ásperas recomendaciones, doscientas mil otras tantas prescripciones, un número igual de amenazas de infierno y otra suma igual de advertencias severísimas. Pero no hubo nada de eso. Resulta que para el padre Nieremberg la primera penitencia, la penitencia que está sobre toda otra penitencia, consiste en evitar ser una carga molesta para los demás con nuestra mala educación, nuestros desplantes y nuestras pretensiones desmedidas.
La molestia de la que se habla aquí no es la que causamos desde nuestra cama cuando estamos enfermos y pedimos algo a quienes están a nuestro lado; no, es esa otra molestia llamada capricho, que busca hacer girar los mundos en torno a nuestra fastidiosa persona; es esa carga llamada tiranía que suelen practicar incluso los novios, cuando uno de ellos exige una llamada telefónica a las 6,43 de la tarde y a esa hora exactamente, so pena de privar al otro del don de la palabra. ¡Quién hubiera dicho que abstenerse de todo esto era una verdadera penitencia y, por lo tanto, algo muy agradable a Dios!
¿No es verdad que hay seres cuya cercanía es siempre patógena por agobiante? Son tan exigentes, tan inflexibles que los que los rodean, a la larga, no pueden sino enfermarse. Tan pronto como estos tiranos llegan a su casa, todos, incluido el perro, se echan a temblar.
«Cállate», dicen a su hija.
«Quítate de ahí», dicen a su nuera.
«Lústrame los zapatos», exigen a su mujer.
Nunca una palabra dulce o afectuosa, una declaración cargada de ternura. Su hogar es como un cuartel en el que todos caminan a paso redoblado, y, si se casaron y tuvieron hijos, más parece haber sido por tener una legión de criadas y súbditos que por otra cosa. ¿Y de qué le serviría estos tales ayunar todos los viernes del año si en su trato con los demás siguen siendo sumamamente ríspidos y, a la larga, insoportables? Pues bien, lo primero es esto, según el padre Nieremberg: hacerse más humanos, más tratables; lo demás, en todo caso, vendrá después.
Desde esta óptica es posible interpretar las palabras del Señor: «Cuando ayunen, no pongan cara triste» (Mateo 6,16). Se trata, sí, de no andar in giro exhibiendo una piedad orgullosa, pero también de no amargar la vida de los demás con un ceño eternamente fruncido.
Si ayunamos no es para comer al día siguiente doble ración, sino para tener algo que ofrecer a los que tienen hambre; si sonreímos, no es para hacer creer que la vida es una bobada, sino para que el otro –nuestro hermano- se sienta amado en un mundo en el que no hay lugar para los bobos.
Vistas así las cosas, la penitencia es algo mucho menos árido de lo que parece y mucho menos pasado de moda de lo que se cree. Es, más bien, un compromiso. El compromiso, hecho ante Dios, de buscar por todos los medios hacer más agradable la vida del prójimo.
Si usted que me lee es un gran señor, ¡por el amor de Dios, no sea prepotente! Porque, si lo es, de nada le valen sus sacrificios y sus penitencias.
El P. Juan Jesús Priego es vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.
Los textos de nuestra sección de opinión son responsabilidad del autor y no necesariamente representan el punto de vista de Desde la fe.